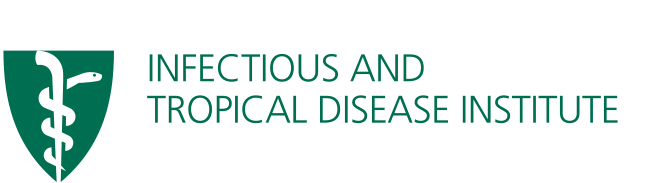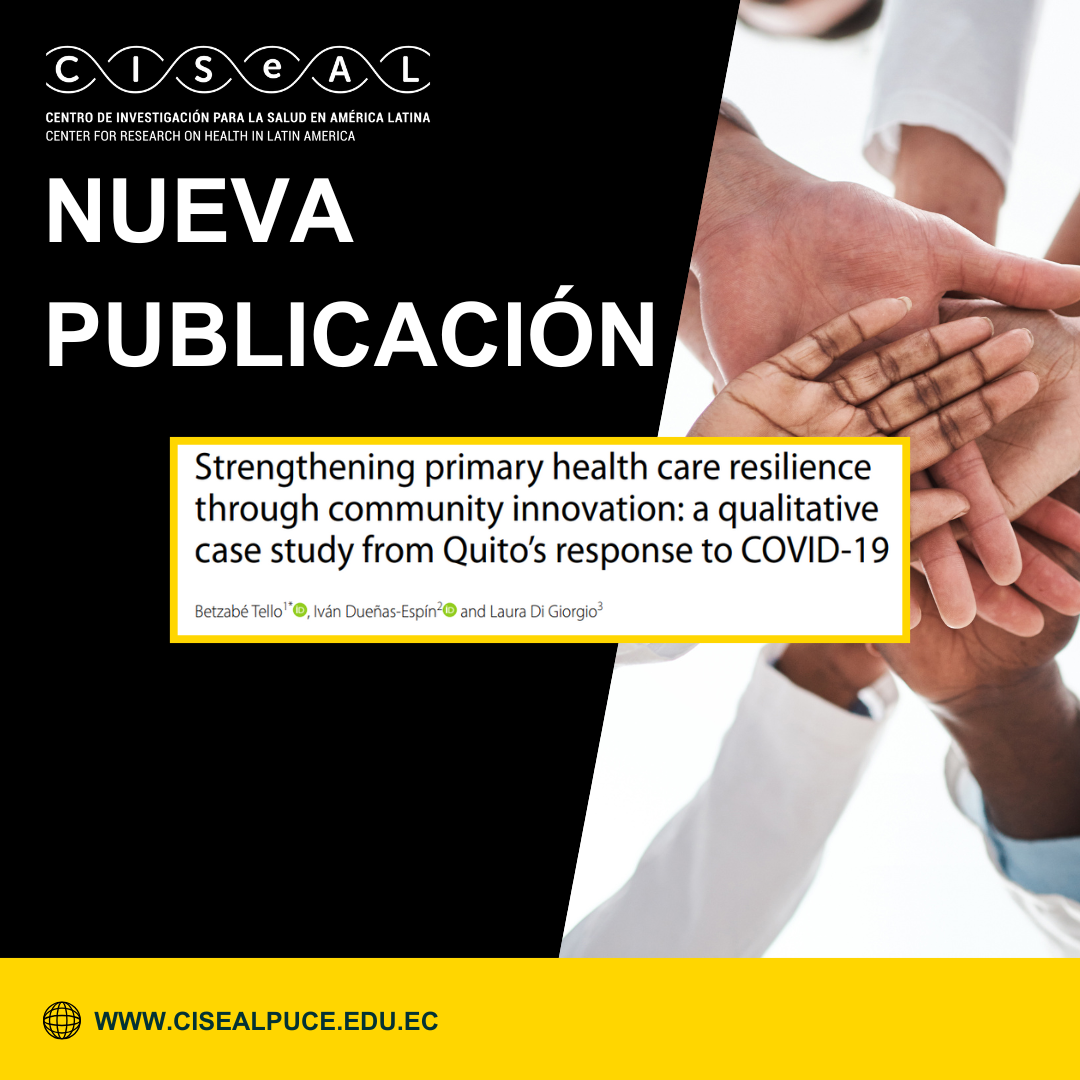
Tras la pandemia de COVID-19, la ciudad de Quito enfrentó el enorme desafío de transformar su sistema de atención primaria de salud, que había quedado debilitado por la emergencia sanitaria y la sobrecarga hospitalaria. El siguiente estudio analiza cómo la ciudad reconfiguró su modelo de Atención Primaria de Salud Comunitaria (APSC) durante y después de la pandemia, convirtiéndose en un referente regional en resiliencia sanitaria y gobernanza local, titulado “Strengthening primary health care resilience through community innovation: a qualitative case study from Quito’s response to COVID-19”, fue liderado por la Dra. Betzabé Tello, investigadora principal del CISeAL-PUCE, y recibió el apoyo del Banco Mundial como parte de su agenda de asistencia técnica para fortalecer sistemas resilientes de atención primaria en América Latina.
El estudio tuvo como objetivo documentar cómo Quito pasó de un modelo reactivo y hospitalario a un modelo comunitario, preventivo y territorial, basado en los determinantes sociales de la salud y en la participación ciudadana. Para ello, se aplicó un enfoque cualitativo con revisión documental de fuentes institucionales, informes municipales, marcos legales y rendición de cuentas desde 2014 hasta 2024, complementando la información con entrevistas en profundidad a profesionales de la salud, tomadores de decisiones y personal administrativo. Este enfoque permitió comprender tanto la estructura institucional como los procesos de implementación del modelo en todo el Distrito Metropolitano.
Entre las principales innovaciones se encuentra la creación de 65 Equipos de Salud Comunitaria (ESC), uno por cada parroquia urbana y rural, encargados de promover la salud, prevenir enfermedades y coordinar acciones con otros sectores municipales. Los ESC se movilizan en barrios, escuelas y hogares, fortaleciendo la proximidad territorial y la confianza de la comunidad en los servicios de salud. La investigación mostró que la participación activa de la ciudadanía fue fundamental para el éxito del modelo, evidenciándose en una mayor adherencia a programas preventivos, vigilancia comunitaria frente a enfermedades emergentes y fortalecimiento de liderazgos locales.
Los hallazgos reportados en los informes municipales indican que, entre 2021 y 2023, más de 230 mil personas recibieron atención a través de los ESC y los patronatos municipales; cerca de 9.500 adolescentes participaron en talleres de promoción de salud sexual y reproductiva; más de 13 mil personas accedieron a servicios de salud mental en el Centro Ambulatorio La Ronda; y más de 34 mil estudiantes fueron alcanzados mediante la Estrategia de Escuelas Saludables. Aunque estas cifras provienen de reportes administrativos y no de un sistema integrado de evaluación, ilustran la relevancia y el alcance de las estrategias comunitarias implementadas.
El estudio también evidenció la consolidación de una gobernanza descentralizada e intersectorial mediante la creación de Comités Zonales, la institucionalización del modelo a través de ordenanzas, resoluciones y asignaciones presupuestarias permanentes, y la implementación de protocolos de seguridad física y emocional para el personal de los ESC, incluyendo mapas de riesgo, sistemas de comunicación de emergencia y coordinación con actores locales de seguridad, lo que permitió garantizar la continuidad de la atención comunitaria en contextos de creciente violencia urbana. Además, el Área de Salud del Municipio incrementó su presupuesto durante la pandemia y mantuvo la asignación de recursos en las dos administraciones posteriores, asegurando la sostenibilidad de los equipos y programas.
Entre los desafíos persistentes se identificó la necesidad de consolidar la medición de resultados de salud más allá de los indicadores de servicios prestados. A pesar de ello, el modelo comunitario permitió mejorar el acceso territorial, fortalecer la confianza comunitaria, potenciar la participación ciudadana y garantizar una respuesta más efectiva ante crisis sanitarias. La capacitación continua del personal y el uso estratégico de herramientas digitales contribuyeron al desempeño de los ESC, reforzando la integración entre tecnología, territorio y relaciones comunitarias.
En conclusión, la experiencia de Quito demuestra que, en el contexto pospandemia, la atención primaria puede transformarse en un espacio de reconstrucción social y fortalecimiento de la salud pública desde la base. La ciudad logró pasar de un modelo hospitalario y reactivo a uno comunitario, preventivo y territorial, capaz de responder a las necesidades de la población con innovación, compromiso político, trabajo comunitario y resiliencia institucional, convirtiéndose en un ejemplo para otras ciudades de América Latina que buscan fortalecer sus sistemas de APS en entornos urbanos complejos.
¿Quieres conocer más detalles sobre este estudio?, te invitamos a revisar el artículo completo en el siguiente enlace:
https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-025-02620-1